Cuando la señora Ruth Hopkins, maestra de cuarto grado de una escuela de Brooklyn, Nueva York, echó una mirada a su clase el primer día del año, su entusiasmo y alegría por empezar un nuevo término quedaron matizados por el temor. En su clase este año tendría a Tommy T., el más notorio «chico malo» de la escuela. Su maestra de tercer grado se había quejado constantemente de Tommy T. con sus colegas, la directora y todos los que quisieran escucharla. No era sólo un chico díscolo, sino que además provocaba graves problemas de disciplina en la clase, buscaba pelea con los chicos, molestaba a las niñas, le respondía a la maestra, y parecía empeorar a medida que crecía. Su único rasgo redentor era su facilidad para aprender.
La señora Hopkins decidió enfrentar el «problema Tommy» de inmediato. Cuando saludó a sus nuevos alumnos, hizo pequeños comentarios sobre cada uno de ellos: «Rose, es muy lindo el vestido que tienes», «Alicia, me han dicho que eres muy buena dibujante»… Cuando llegó a Tommy, lo miró a los ojos y le dijo:
«Tommy, tengo entendido que tienes alma de líder. Dependeré de ti para que me ayudes a hacer de esta división el mejor de los cuartos grados». Reforzó esto en los primeros días de clase felicitando a Tommy por cada cosa que hacía, y comentando lo buen alumno que era. Con esa reputación que mantener, ni siquiera un chico de nueve años podía defraudarla… y no la defraudó.
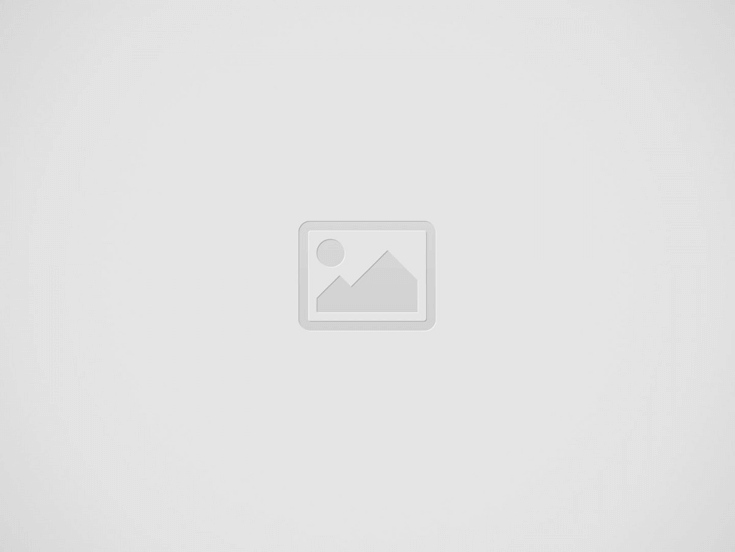

A comienzos del siglo XIX, un jovenzuelo de Londres aspiraba a ser escritor, pero todo parecía estar en su contra. No había podido ir a la escuela más que cuatro años. Su padre había sido arrojado a una cárcel porque no podía pagar sus deudas. Y este jovencito conoció a menudo las punzadas del hambre. Por fin consiguió un empleo para pegar etiquetas en botellas de betún, dentro de un depósito lleno de ratas; y de noche dormía en un triste desván junto con otros dos niños, ratas de albañal en los barrios pobres. Tan poca confianza tenía en sus condiciones de escritor que salió a hurtadillas una noche a despachar por correo su primer manuscrito, para que nadie pudiera reírse de él. Un cuento tras otro le fue rechazado.
Finalmente, llegó el gran día en que le aceptaron uno. Es cierto que no se le pagaba un centavo, pero un director lo elogiaba. Un director de diario lo reconocía como escritor. Quedó el mozo tan emocionado que ambuló sin destino por las calles, llenos los ojos de lágrimas.
El elogio, el reconocimiento que recibía al conseguir que imprimieran un cuento suyo, cambiaban toda su carrera, pues si no hubiera sido por ello quizá habría pasado la vida entera trabajando como hasta entonces. Es posible que hayan oído hablar ustedes de este jovenzuelo. Se llamaba Charles Dickens.
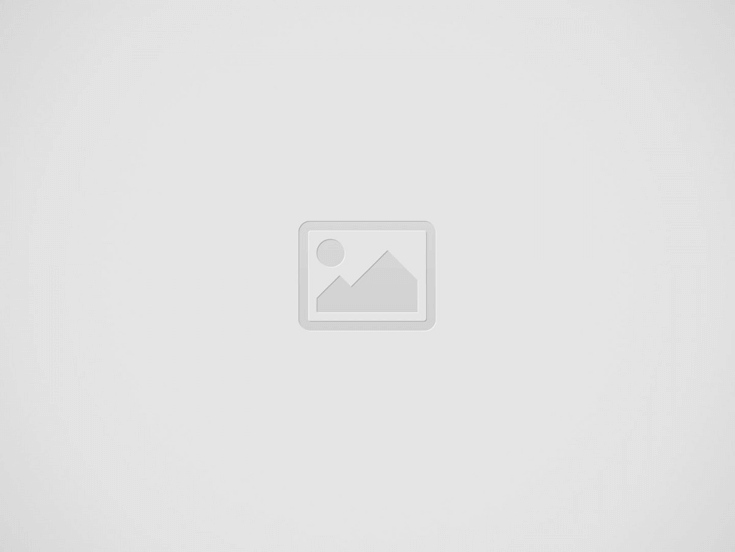

Hace un siglo, un niño de diez años trabajaba en una fábrica de Nápoles. Anhelaba ser cantor, pero su primer maestro lo desalentó. Le dijo que no podría cantar jamás, que no tenía voz, que tenía el sonido del viento en las persianas.
Pero su madre, una pobre campesina, lo abrazó y ensalzó y le dijo que sí, que sabía que cantaba bien, que ya notaba sus progresos; y anduvo descalza mucho tiempo a fin de economizar el dinero necesario para las lecciones de música de su hijo. Los elogios de aquella campesina, sus palabras de aliento, cambiaron la vida entera de aquel niño. Quizá haya oído usted hablar de él. Se llamaba Caruso. Fue el más famoso y el mejor cantante de ópera de su tiempo.
Es incalculable el impacto que realizamos al regalar unas palabras de aliento a las personas de nuestro alrededor, darle un soporte a sus sueños y elogiar hasta la más mínima habilidad de las personas. Son palabras y virtudes muy olvidadas en nuestra sociedad, nos es más fácil descalificar, censurar y dañar egoístamente el orgullo de las personas que nos rodean.
El jefe que nunca felicito la puntualidad de su empleado, el maestro que nunca elogio el esfuerzo de su estudiante, los padres que nunca alentaron a su hijo en sus más profundo sueños y anhelos.
Muchos de nosotros nos hemos convertido en personas muy duras y demasiado estresadas por las necesidades económicas y sociales. Nos hemos olvidado de tantas gentilezas para las personas que nos rodean, que en nuestras palabras y en nuestro corazón ya solo habitan egoísmo y envidia, nos convertimos en personas muy avaras de sentimiento.
Intentemos rescatar aquellas palabras que siembran sueños en otras personas, no destruyamos los anhelos profundos de nuestros allegados, ayudemos a colocar la piedra angular del éxito de las personas de nuestro alrededor.
“Elogie desde el más pequeño progreso hasta el más grande éxito. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios.”